El escritor juninense ratifica su vigencia en la escena literaria argentina con la publicación de Un hombre y Dos mujeres, dupla de novelas interconectadas desde la temática y el diseño.
Juan José Becerra es un escritor, guionista y periodista argentino nacido en 1965. Es autor de los ensayos Grasa (2007), La vaca. Viaje a la pampa carnívora (2007), Patriotas (2009), Fenómenos argentinos (2018), y los relatos de Dos cuentos vulgares (2012).
Su trayectoria como novelista incluye los títulos: Santo (1994), Atlántida (2001), Miles de años (2004), Toda la verdad (2010), La interpretación de un libro (2012), El espectáculo del tiempo (2015), El artista más grande del mundo (2017), ¡Felicidades! (2019) y Amor (2021). En 2024 recibió el Premio Konex Novela por el período 2014-2017.
Su última publicación en este género es un díptico compuesto por los opus Un hombre y Dos mujeres (Seix Barral, 2025). La presente entrevista con leonardopez.com.ar, además de reflejar la actualidad del artista, promete, cual mamushka, abrirse en el futuro inmediato hacia un nuevo díptico constituido por las entrevistas a Iván Noble y su coterráneo-coetáneo Manuel Moretti.
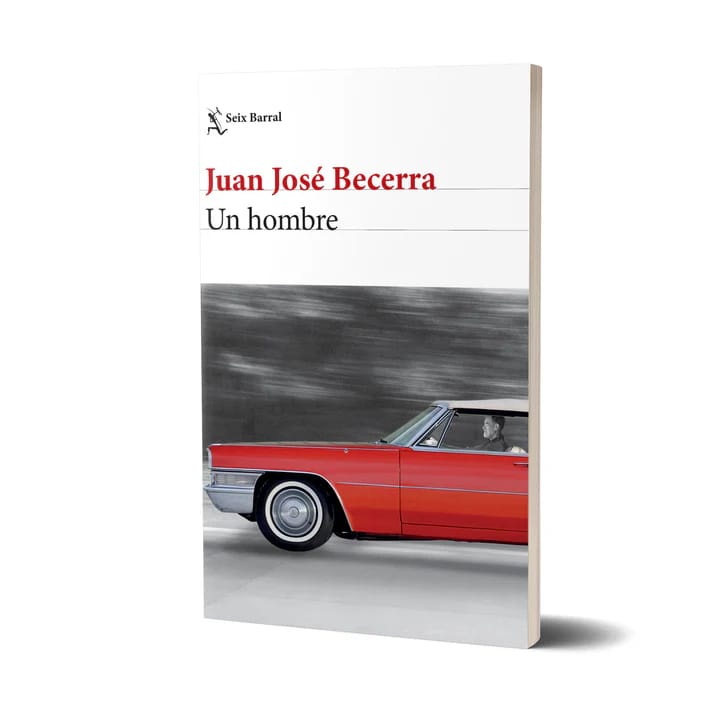
Capricho
Un hombre conduce un auto, dos mujeres caminan. El arte de tapa de ambos libros, a partir de la imagen de Álvaro Caldelas, forma una única imagen. Articula el rompecabezas de dos piezas. Becerra ya dio toda la vuelta de las explicaciones (“todas inventadas”) acerca de la elección del díptico. “Lo único que se me ocurre decir es que fue un capricho. Un capricho formulado en los términos en que se formula un capricho: con cierta simpatía por la irracionalidad”, desarrolla.
“La persona que tiene resuelta la supervivencia material dispone de un tiempo que cuesta ser empleado por el lado del consumo”.
El formato en cuestión expone desde el vamos una posición en torno al libro. “El libro como objeto, como continente, es un problema. Me parece demasiado restrictivo. El dispositivo de dos libros suena menos restrictivo. Me da la sensación de que son libros sencillos. Al no ser novelas, tienen una demanda de formulación más breve. En las novelas, el despliegue, la arborescencia, el descontrol y los desbordes están más presentes, forman parte del género. Cuando yo escribo novelas, por lo general, son largas. Ahora estoy escribiendo una que lleva 700.000 caracteres y no la puedo terminar, siempre se abre una puerta hacia un lugar más o menos desconocido. Después tengo que volver reculando en chancletas… Me parece propio del género ese sistema masivo de fugas. Acá, por la brevedad de los textos, todo fue más controlado. Son textos cuya escritura es la necesaria. Incluso, son escrituras con las que yo no me identifico del todo por el modo de simplificarse. Pero forma parte menos de un programa mío que de una demanda propia de las características del libro”.
Problema narrativo
El punto de vista es una fatalidad, se plantea en el libro 1. La solución, se lee en el libro 2, es lanzarse hacia una singularidad desconocida. Como si, en ambos casos, la única chance de torcer el destino siendo adultos fuera asumiendo otra identidad. “Un hombre” pasa por una ruleta de avatares: El ingeniero, El coleccionista, El mecánico, El parrillero, El ladrón, El asesino. ¿Será que en esa lucha permanente contra el tiempo -y el espacio- está extendiendo la vida, su vida?
“El corazón de las dos novelas, el factor común, es ese tembladeral que es la identidad”, explica Becerra. “Yo no considero a la identidad como una figura cristalizada. En la vida de las personas hay momentos de identificación de mayor o menor intensidad. Yo no me animaría a decir que soy un escritor porque mi actividad principal sea esa. Me da la sensación de que me estacioné en una identificación. Y la identificación es un trance de enamoramiento con la identidad de otros (una composición), que por un principio de selección o de arbitrariedad, uno elegiría en función de la oferta que hay para determinar, en la medida de la pobrísima soberanía personal, qué cosa es uno en la vida. Pero las identidades son máscaras”.
“Lo más importante de estos personajes es no tanto buscar la identidad próxima, sino abandonar la anterior«.
Los tres protagonistas atraviesan dicho conflicto poniendo en tensión las coordenadas espacio-temporales. Lo asumen en carne propia. “Lo más importante de estos personajes no es tanto buscar la identidad próxima (eso ocurre de una manera muy casual), sino abandonar la anterior, por presentir que esa identificación o esa farsa de identidad es una decisión errática, impersonal. Como quien dice, las cosas se fueron dando así: caí en una identidad de la que quiero salir y no me importa mucho cuál va a ser la salida. Ahí ocurre un encadenamiento de histeria, una sucesión de máscaras que tiene mucho que ver con el padecimiento de la linealidad en el curso del tiempo. ¿Por qué la vida es tan plana? ¿Por qué no se pueden abrir territorios paralelos que produzcan la ilusión de que se puede fugar del tiempo lineal? Todas esas cosas mezcladas confluyen en un punto de reunión: la identidad como un problema narrativo. Un problema narrativo no de la persona que escribe un libro, sino de la persona que tiene que contar quién es”.

Eso es vivir
De entrada está claro que el problema en el mundo es el espacio. Pero, entonces, ¿por qué los relojes corren para atrás? La actualidad está desplazada, el hombre es un animal que se da a la fuga. “Lo que vos llamás espacios son, posiblemente, territorios o geografías sociales”, afina el autor. “Tiene mucho que ver con el empleo del tiempo. Yo creo que la persona que tiene resuelta la supervivencia material dispone de un tiempo que cuesta ser empleado, excepto en este caso del personaje [de ‘Un hombre’], por el lado del consumo”.
Al hablar de consumos y -sin nombrarlas- de clases sociales, Becerra desenmascara el plan económico de los relatos. [Entre paréntesis, un dato que podría pasarse por alto. De la nada emerge un niño llamado Pastor (¿será la teoría del derrame?) criado por una mano invisible. Quizá su padre sea un tal Mercado, no lo sabemos.] El consumo, vuelve Juan José, se asocia con un “vértigo de máscaras que se van reemplazando”, con “un gesto de poder” del personaje. “Lo que le ocurre a ese hombre es que, al cambiar de geografía social, ve del otro lado un empleo más artístico del tiempo relacionado directamente con la experiencia de sobrevivir. Un pobre sobrevive de un modo más artístico que un rico. El rico tiene, de algún modo, la lámpara de Aladino. Si la lámpara en el cuento de Aladino propone procesos (posibilidades de llegar al milagro a través de procesos), acá ocurre algo parecido. Con el agravante de que no hay milagro: el milagro sería la supervivencia de cada día. El personaje que ‘lo tiene todo’, se encuentra con posibilidades vitales que no imaginaba que existieran. Descubre que eso es vivir. Vivir es estar en un estado de animalidad y de lucha un poco -o bastante- feliz, no neurótica, sin lenguaje, llena de actos, por un día más. Eso, sin que se le plantee ningún tipo de fantasma ideológico, le produce un encantamiento. Yo creo que esa selva de posibilidades (de caminos que se bifurcan, de concentración en durar un poco más) que se abre en la pobreza le da al personaje la belleza que su vida anterior no tenía”.

Leer cosas
La idea de transitoriedad está plasmada en ambas partes del díptico. Pero en el devenir de las dos mujeres, la locomoción rompe la cuarta pared. Loco-motivo, loca-moción. No es casual que la atracción o el hechizo se de cuando la segunda de ellas se estampa con la representación de la primera gritando a la Casa de Gobierno. Poco importa si se consuma un brote psiquiátrico o se está asistiendo a una impro callejera; ocurre una fascinación.
Lo que viene es seguir a una desconocida por su ruta, trazada por un presente escrito paso a paso. Ser una follower del asfalto. Sin distancias, sin algoritmos, sin pantallas. Se cancela la cancelación y se afirma una nueva identidad por el mero placer de vagabundear. En la deriva se construye, exponencialmente, una flaneur. “El caminante es un contemplador”, sintetiza Becerra. “Caminar es prestarse a una velocidad biológica, sin auxilio de la aceleración. Porque la experiencia del caminante implica, más que caminar, la posibilidad de detenerse”.
El detenimiento habilita la contemplación, lo cual requiere de un tiempo. “Ese tiempo sólo se puede obtener a la velocidad humana, una velocidad con la que la literatura se corresponde. La literatura es una disciplina lenta. No hay manera de acelerarla. El caminante es un lector de cosas. Es una persona que se detiene a mirar. Yo no sé si a obtener sentidos de las cosas, porque eso ya sería más del orden de las escuelas analíticas de la lectura. Se detiene, diría, a sentir. A encontrar cosas”.
Respecto a la “persecución biográfica”, el escritor juninense se explaya en estos términos: “Si uno siguiera a cualquier persona que se cruza por la calle en una ciudad, podría ser su biógrafo. En la medida en que la persona biografiada conceda algún tipo de permisividad para que esa cercanía se produzca. Pero, en términos fenomenológicos, si uno sigue a una persona, aún sin hablarle, podría saber dónde vive, qué bar frecuenta, cómo se mueve en la ciudad, dónde trabaja”.
Pero, ¿cuál sería la diferencia en este punto? “Las biografías, por lo general, son currículums narrados. La obra del escritor, lo que compró y vendió. No hay biografía de la vida improductiva y esa es la señal más concreta de que se nace para producir. Esta mujer que es perseguida por su idólatra no hace nada. Se sustrae de la red de presión. Para ser nada no hace nada. Se entrega al movimiento espontáneo y, también, le da un halo de artista a lo que hace con su vida. Su vida es un objeto de arte ilegible. Podríamos decir que no tiene nada adentro”.

Otra canción
Un hombre es narrado en la tercera del singular; Dos mujeres, en la primera. Becerra afirma que no hubo ningún cálculo “ni en eso ni en lo demás”. Aunque observa un cambio en el tono de su voz autoral. “Lo que veo es que pasé de escribir a caballo de un narrador -vamos a decir- autoritario o, en todo caso, autorizado, que era la voz cantante y votante de los eventos narrativos. Ya pasaron varios años desde que abandoné ese caballo. Me cansó mucho la administración discrecional del poder de contar las cosas a través de una sola voz. Entonces, en los libros empezaron a resquebrajarse esas conductas de mis narradores y aparecieron voces”.
Según recuerda Juan José, aquellos registros empezaron siendo secundarios pero, “al formar volumen”, fueron generando una “cantidad de lenguaje impropio, que no era el del narrador dominante”. Pertenece, en todo caso, al espacio de libertad ganado por los personajes de sus obras, despojados del “peso de la tutoría” del autor. “Me di cuenta que mis personajes empezaban a hablar más y más largo. No hablaban en diálogos, con guiones, como estipula el canon propio del diálogo. Eran charlas o pequeños monólogos que se intercambiaban; cuando cada personaje sostenía su voz, no era la del narrador. Por lo menos, era la ilusión que yo tenía”.
Específicamente, en Dos mujeres, el autor no recuerda por qué comenzó a escribirlo en primera persona en la voz de una mujer. Aunque alberga una serie de hipótesis. “Es evidente que me copó salir de la voz masculina. Muchas veces se me reprocha por ser una voz demasiado masculina. Quería ver si podía plegarme, a través del artificio de la escritura, a la voz que verdaderamente adoro. Yo soy un adorador de la voz femenina, en el sentido del grano de la voz, del sonido. Pero, también, de la composición verbal, que tiene otra lógica muy diferente a la del varón. Es otra canción. Por ahí nos confundimos porque es en el mismo idioma… Yo digo que los hombres, entre sí, decimos más o menos lo mismo. Pero la mujer dice otra cosa que no sabemos qué es. Es muy tentador usurpar esa posición para ver qué hay ahí adentro”.
Foto de portada: Gentileza Ale Guyot.
Publicado el 6 de septiembre de 2025 en leonardopez.com.ar.

