El cantante y escritor oriundo de Morón conversó con leonardopez.com.ar a propósito de “El Dr. Álvarez contra los All Blacks. Vida de un padre” (Planeta).
Iván Noble es un nombre que selló a fuego el rock argentino de los ‘90. Nacido en 1968 en Buenos Aires, vivió hasta su adolescencia en Ituzaingó. Estudió Sociología en la UBA. En el plano musical, alterna su carrera solista con el regreso del grupo de su vida, Los Caballeros de la Quema (que volvió a registrar un álbum de estudio luego de 25 años: “Fiesta de zombis”).
Además de portar una discografía, desde hace un tiempo Noble posee una bibliografía. Publicó De tal palo (2013), Como el cangrejo (2017) y, recientemente, El doctor Álvarez contra los All Blacks. Vida de un padre (2025, Planeta). En comunicación con leonardopez.com.ar, el autor habló de este libro, donde se cruzan el amor filial y fraternal, el trabajo, la memoria y la música compartida, entre otras dimensiones del afecto.
Hablá de su vida
-¿Cómo fue el recorrido que te llevó a contar la vida de tu padre a través de un libro?
-Yo tenía ganas de escribir a secas desde hace un tiempo. No sabía si iba a ser una novela, pero estaba seguro que no quería que sean canciones. Ocurrió antes de lo que pasó con mi viejo, o sea, del tema del libro.
Estaba un poco aburrido de mis canciones. Secretamente siempre fue mi ambición escribir otra cosa. Tuve un par de arrebatos. Primero un libro de poemas, después uno de relatos cortos. Pero tenía demasiado que ver con mi oficio y yo quería correrme un poco de ahí.
Entonces se enfermó mi viejo. Yo no estaba seguro de que eso iba a ser material para un libro. Pero sí tuve la necesidad personal de tomar nota de todo lo que me iba pasando piel para adentro y piel para afuera. No empecé a escribir hasta bastante después que mi viejo murió, pero tenía esa libreta de notas en la que había apuntado situaciones, sensaciones y momentos. Después me di cuenta que podían ser un libro, pero yo no quería que sea ni un libro de autoayuda ni una mera crónica de una enfermedad. Yo tenía ganas de que se note la intención de contar una historia, una intención literaria.

-¿Qué características tuvo el proceso de corrección de la obra? ¿Cuáles fueron los criterios a la hora de ordenar los capítulos?
-Cuando empecé a escribir bajo “emoción violenta”, todo indicaba que iba a ser una crónica de lo que había pasado con mi viejo. Un viaje absolutamente cronológico desde el día que se enferma hasta el día en que muere. Por suerte, promediando esa escritura, recurrí a un tipo que admiro mucho como escritor y quiero mucho como persona, que es Juan José Becerra, y le mostré hasta donde había llegado. Él fue muy generoso y muy certero. Me dijo: “A mí me emociona mucho esto que estoy leyendo. Me estás haciendo llorar, cosa que está bueno que ocurra en un libro. Pero si querés mi consejo, para que no sea tan fúnebre, no hables sólo de la muerte de tu viejo. Hablá de su vida. Porque va a ser una forma de hablar de vos y del misterio que es la relación entre un padre y un hijo. Hay mucho en juego ahí”.
A partir de eso, empecé a escribir relatos que no tenían que ver con su enfermedad, sino con mi infancia y con él, mi relación con él. Y los empecé a intercalar sin demasiado criterio. A mí me parece que el proceso de su enfermedad es cronológico y los recuerdos no tanto. Pero ese consejo -al fin y al cabo un consejo de edición- fue fundamental. Le permitió respirar al libro. Que sea un poquito más luminoso -aunque no es una palabra que me guste mucho…-, que no sea tan asfixiante o tan lúgubre. Aparte, a la distancia, pienso que no hubiera sido un buen homenaje a mi viejo sólo hablar de su catástrofe. Creo que fue lo único que corregí del libro.
Sesiones
-¿Cómo te sentís después de haber publicado el libro? ¿Creés que fuiste fiel al pequeño Iván?
-Con el libro me pasó una cosa muy parecida a la que me pasa con los discos. Una vez que supongo que están terminados, tengo que destetarme o destetarlo. Cortar ese cordón que está hecho de mucha ansiedad y de mucha incertidumbre, sobre todo para mí que, como aspirante a escritor, son mis primeros pasos. Entonces, se lo volví a mostrar a Juan, lo consideré una especie de padrino o de editor del libro. Cuando tuve su OK, lo entregué a la editorial. Lo volví a leer una vez cuando me lo mandaron impreso. Y después no lo leí nunca más.
Recuerdo perfectamente un par de capítulos, pero no me acuerdo si es el 40, el 42, el 22… Y estoy convencido de que no los voy a volver a leer. Me pasa lo mismo con los discos: no retrocedo, no me involucro de vuelta. En la vida real yo soy muy malo para los adioses, pero para las cosas que tienen que ver con mi oficio no: termina y chau. Supongo que, pase lo que pase con mi intención de convertirme en un tipo que escribe libros, siempre voy a recordar éste con mucho cariño.
No sé si le hice justicia al Ivancito, supongo que sí. Lo que más tranquilo me deja es haber terminado el libro. En un momento pensé que iba a terminar siendo una especie de diario personal olvidado en un cajón o en un documento ahí en la compu. El hecho de haber saltado los momentos de desánimo y de oscuridad, a nivel disciplina literaria, fue bueno. Y como catarsis personal también, pero en términos literarios eso es menos importante. O sea, de las cosas que yo tengo para resolver de mi relación con mi viejo hay muchas que están ahí planteadas. Pero no es una intención que sea un libro de autoayuda ni de catarsis personal. Eso lo tendré que hacer -o lo habré hecho- con mi psicólogo, con mi almohada, con el vino, algunas noches…
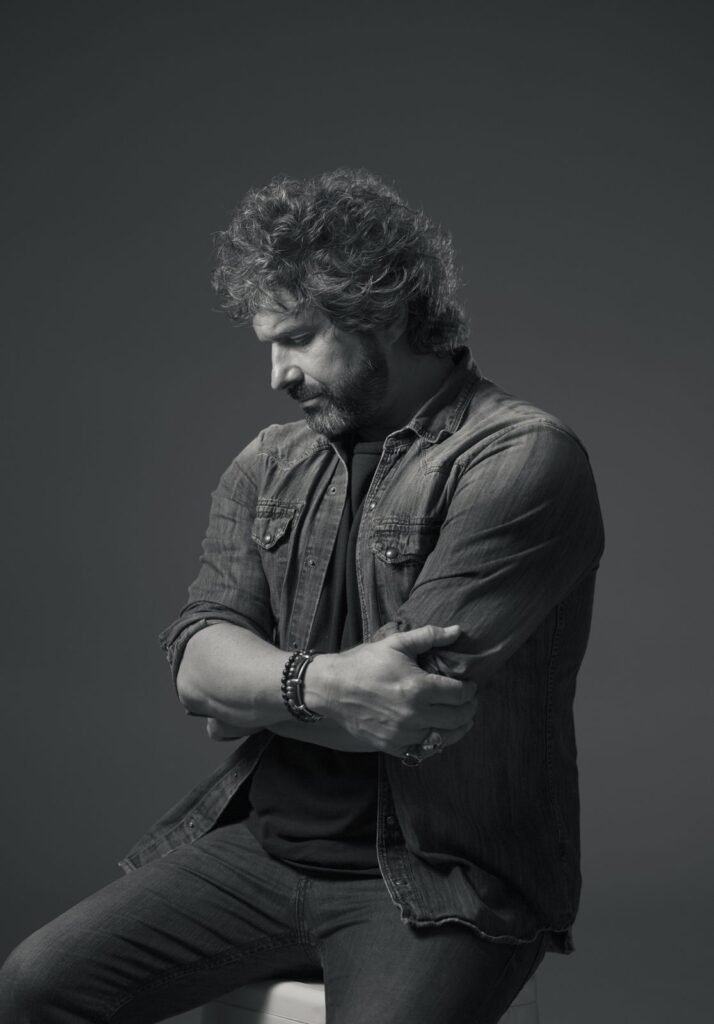
-La figura que sirve para titular el libro (“contra los All Blacks”) viene de una frase que te dijo el psicólogo. Siguiendo con las “sesiones”, pero en este caso fotográficas, la tapa es una imagen del álbum familiar tomada por tu madre.
-Yo no he ido mucho a terapia en mi vida, pero fue muy punzante. Esa época de terapia que coincidió con la enfermedad y la muerte de mi viejo fue decisiva. Agradezco haber estado ahí. Incluso, hay algunas referencias literarias como el título del libro. Tal vez ir a terapia sea escucharse hablar y, mientras tanto, escribirse.
La foto familiar es muy antigua, la tomó mi vieja (yo calculo que en el ‘71 o ‘72). Cuando yo le pasé la idea de tapa a la editorial, una de las opciones era esta. Me dijeron que estaba buenísimo que esté así cortada, porque es una manera de hablar de lo que habla el libro, del misterio que es un padre para un hijo. Mi vieja tiró la foto “a la que te criaste”… y salió mi viejo por la mitad. Había otra de esa misma secuencia, imagino, sacada diez segundos después donde sí se nos ve a los dos. Pero me parece que estaba bien que no se lo vea del todo a mi viejo porque tampoco se lo ve del todo en el libro. Porque uno nunca ve del todo a un padre.
Sala de espera
-Hay una marca de autor que se percibe en giros, metáforas y comparaciones. Otro tanto en el uso de palabras y expresiones “Laboratorio Noble” (a mansalva, chiflado, malvenido). ¿De dónde viene ese material, esa impronta?
-No lo sé, porque yo soy una persona que escribió muchas canciones. Supongo que, después de un tiempo considerable, uno tiene una impronta y vicios. Todos los tenemos. Nunca me puse a pensar muy conscientemente si yo tenía que escribir narrativa como escribía las canciones. No hubo ahí ni una intención ni una renuncia. Me parece que hay un momento donde eso ocurre inevitablemente. El combustible que uno usa a la hora de escribir son las cosas que leyó -o uno quiere creer eso-, pero por supuesto eso no significa que si te gusta Hemingway vas a escribir como Hemingway. Uno quiere creer que ahí hay un combustible que decanta en lo que hace, pero es una superstición. Uno tiene fe en que cuanto más leas mejor vas a escribir, para ponerlo en blanco sobre negro. Y a mí me gusta mucho leer y trato de hacerlo todo el tiempo, no sé si eso se nota. Por otra parte, el asunto de querer construir una voz propia suena muy titánico y muy solemne… tampoco me interesa tanto.
A esta altura, creo que escribí muchas canciones. Hay gente a la que le gustan y otra gente a la que no. Pero yo ya no siento la necesidad de construirme como escritor de canciones. A veces me saldrá mejor, a veces peor, pero ya está todo (medio) dicho ahí. Como tipo que tiene ganas de escribir a secas: ficción, narrativa o non-fiction, lo que sea, me siento en el jardín de infantes. Veremos qué dice el tiempo.

-Hablaste del combustible de la lectura. Concretamente, ¿qué papel juega la poesía entre tus insumos literarios?
-Hubo una época donde leía bastante poesía, sobre todo antes de componer. Suponete, si yo sabía que tenía que empezar a escribir canciones para un disco, me ponía a leer poesía como un ejercicio para intentar inspirarme, entrar en territorio poético. Pero hace muchísimo que no leo poesía.
Lejos de ser un especialista, podría nombrarte tres o cuatro poetas que recuerdo leer con mucho placer: Nicanor Parra, Juana Biagnozzi, (Roberto) Juarroz, Leonard Cohen. La poesía de Carver, además de sus relatos, me gusta muchísimo. Los poetas de la generación beat.
Tiene que ver con épocas. Cuando leo poesía, y eso ocurre de vez en cuando, me pasa lo mismo que con el teatro. Voy muy poco, pero cada vez que voy digo: ‘¿por qué no vengo más?’ Tendría que ir más seguido a la poesía. Aparte es más sencillo… Bueno, no es sencillo, es más práctico. Uno debería poder leer poesía en la sala de espera de un dentista para ser más apacible.
Como la caja negra
-La obra reivindica la compañía silenciosa del humor -incluso en tu padre- para sobrellevar el dolor. ¿De qué modo opera en vos para ser tan sustancial en tu vida?
-Es una gran idea para la existencia en general no tomarse muy en serio. Mi viejo lo hacía y creo que era uno de los rasgos más notables de su sabiduría. No se tomaba muy en serio ni a él ni a casi nadie. Creo que eso fue una enseñanza. Yo tengo un oficio donde están dadas las condiciones para que uno crea que es más importante de lo que es y muchos colegas míos lo creen. Cuando veo a la gente que se toma muy en serio haciendo canciones o, incluso escribiendo libros, creo que están en problemas.
Desde los estoicos a esta parte hay mucha gente que intenta conservar el humor o, al menos, la serenidad ante los momentos más bravos de la existencia. No es tan fácil a veces. Uno cree que entra en esa frecuencia de amor fati, de amar lo que el destino tiene para ofrecerle (aceptarlo al menos), puede bancarse la que sea… y a lo mejor se te rompe el televisor y te amargás un día entero. Lo cual te vuelve a recordar que sos un idiota. No sé si el humor, pero más vale tener la serenidad y la mirada de que casi todo es medio absurdo en la vida (y la muerte es tan absurda como la vida y puede ocurrir en cualquier momento). Mejor considerarse una minúscula parte de la naturaleza y hacer con eso lo que podemos. Entre otras cosas, libros.
-¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu viejo, algo que-no-sabías-que-sabías, escribiendo el libro?
-Yo no le había contado a mi vieja que estaba escribiendo. En un acto un poco canallesco, a veces cuando iba a visitarla a su casa (la casa de mi viejo, mi casa natal), buscaba cosas de mi viejo. En un momento, mirando fotos viejas, me habló de unos cuadernos de ajedrez. Eran bitácoras de la vida de mi viejo, de su infancia, ¡tremendas! Ahí descubrí a un niño asustado, se me hizo más patente la figura de mi abuelo que nunca conocí (murió muchos años antes de que yo naciera). Es como la caja negra de la existencia de mi viejo. Uno no termina nunca de conocer a un padre, pero la ausencia también ayuda, paradójicamente o no tanto. La ausencia a veces acerca: acerca en el pensamiento y en el recuerdo.
-¿Sentís que la escritura te dio algunas herramientas nuevas para vincularte con tu hijo Benito?
-¿Quién sabe? Habría que preguntárselo a él dentro de unos diez años…
Foto de portada: Gentileza Iván Noble.
Publicado el 4 de octubre de 2025 en leonardopez.com.ar.

